??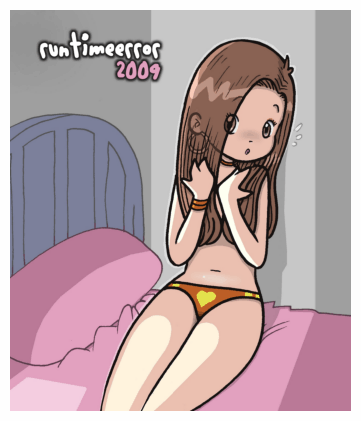 ?
?
Sólo ruinas testificaban que en otro tiempo existió una gran ciudad. Hierro torcido, concreto devastado, cenizas y añicos eran vestigios de objetos que algún día fueron útiles. Ella había buscado incansablemente un rastro de compañía viva y, al no hallarlo, se había acostumbrado a los muertos, a compartir con ellos los pedazos de sustancias comestibles que la mantenían en pie, así como a despojarlos de algún jirón que le proporcionara abrigo. A menudo tropezaba con artilugios de utilidad desconocida u olvidada, lujos inútiles ante la carencia de ojos que los codiciaran. La avaricia inútil le hizo pensar que los deseos habían llegado a su fin, ya no tenían sentido. Estaba convencida de que era la última de su especie sobre la Tierra. Cambió de idea cuando apareció él, como un animal torpe. Lo miró, incrédula, entre los escombros de un centro comercial, mientras aquél hurgaba en busca de algo comestible. Ella se acercó y se convenció de que no alucinaba: había asumido equivocadamente que era el único ser vivo de su naturaleza. Al advertirla, él detuvo su búsqueda. La contempló unos instantes, inmóvil, pero el pasmo le duró poco tiempo. Se abalanzó sobre ella y arrancó los guiñapos que la cubrían. Ella se resistió, al principio, pero después se entregó con un entusiasmo insospechado, consciente de que el pudor era una sensación también aniquilada. Se estrujaron, se besaron con torpeza y voracidad, lamieron las costras de mugre y lodo del otro. Las palabras, inservibles, no aparecieron, y en ese momento no importó en qué idioma hubieran sido pronunciadas, pues posiblemente no se trataba de una lengua compartida. Se revolcaron abrazados entre los cascotes y desde allí divisaron un cuartucho, con la puerta entornada, que extrañamente no había sido derruido. Se miraron, corrieron hacia aquel sitio y se introdujeron en él, no por vergüenza, sino debido al temor de compartir ese momento, el más preciado en mucho tiempo, con los restos y los muertos de afuera. Tal vez no hubo amor en ese acto, pero se abandonaron al retozo. Impacientes, ansiaban recordar cómo era aquello que los distinguió de las bestias durante años. Ambos interrumpieron en varias ocasiones el ritmo de su goce para cerciorarse de que las ventanas estaban bien cerradas y de que el cerrojo de la puerta había sido bien corrido —mientras más disfrutaban, más temían—. Y entre ese miedo creyeron escuchar improbables ruidos en el exterior. Ella se apartó del hombre, justo cuando escucharon golpes en la puerta. Después se dieron cuenta de que no había duda: no se trataba del viento azotando algún despojo, ¡estaban llamando! Él, desconcertado, veía cómo ella se refugiaba en un rincón e intentaba cubrir su desnudez con tiras de harapos, aterrada. La mujer empezó a llorar, mascullaba un lenguaje casi olvidado, mientras se convencía, quizá, de que el pudor no había desaparecido del todo, en especial porque siempre había sido una mujer fiel y temía que quien golpeaba la puerta en ese instante fuese su marido.

José Luis Enciso
Blog del autor




