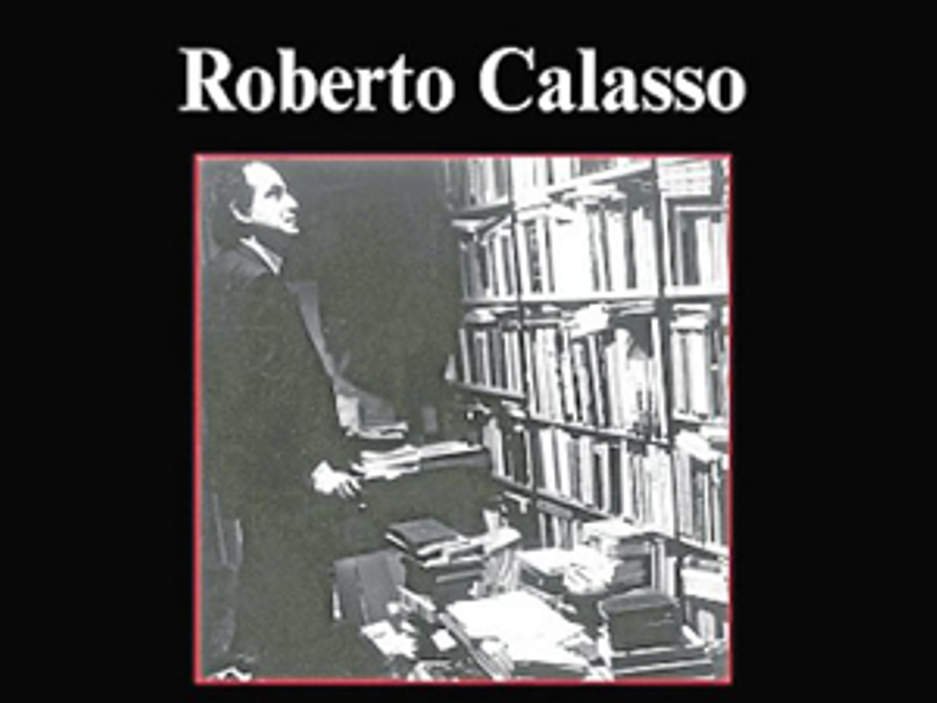Calasso, con su prosa sencilla y sugerente, nos introduce en la letra pequeña del soberbio mundo de la edición
Me gustan los libros como el de Calasso. Esas obras ensayísticas en las que se sacan a la luz determinados oficios que pasan, por lo general, inadvertidos al común de las gentes. Así sucede, por ejemplo, con el oficio, casi tan viejo como la vida misma, de editor, por el que siempre pasamos de puntillas los lectores y, mucho más aún, los críticos. Hablamos, nada más ni nada menos, para poder entendernos, del arte de publicar libros. Un buen editor, nos advierte Calasso en esta suculenta, aunque breve, memoria personal, es aquel que publica aproximadamente una décima parte de los libros que querría y quizá debería publicar. Y una buena editorial, aquella que, dentro de lo posible, solo publica buenos libros; libros de los que siente orgulloso y no otros por los que podría llegar a avergonzarse. Y saca a colación, como no podía ser de otro modo, el nombre de Aldo Manuzio, el editor, en 1499, de Hypnerotomachia Pliphili, es decir, Batalla de amor en sueño. Es, sin duda, el libro más bello jamás impreso: «Aquel libro era obviamente un golpe de genialidad, único e irrepetible. Y al crearlo el editor desempeñó un papel fundamental». Calasso es consciente de ese aire entre siniestro y prestigioso que, ya entrado el siglo XXI, sigue teniendo el editor. Y es consciente, asimismo, de esa tendencia generalizada a pensar que su función, después de todo, es superflua, por completo prescindible; un oficio —entre mercader y empresario de circo— que si desapareciera muy pocos se darían cuenta. La expansión de las nuevas tecnologías, con la aparición sistemática de la autoedición, ha dado lugar a que el editor sea visto como un mísero obstáculo, «un pasaje intermedio del que nadie tiene ya necesidad». No menos hermoso es el capítulo, que no llega ni siquiera a la decena de páginas, en el que Roberto Calasso, con igual conocimiento y naturalidad, nos habla de las solapas, una forma literaria humilde y de no poca dificultad que «espera todavía quien escriba su teoría y su historia». Aunque no deja de reconocer que, mientras que para el editor es una ocasión única para explicar los motivos que le han impulsado a escoger ese determinado libro, para el lector, sin embargo, «es un texto que lee con sospecha, temiendo ser víctima de una seducción fraudulenta». Siguen después palabras elogiosas destinadas, con absoluta justicia, a los grandes editores que en el mundo han sido. No faltan las palabras de reconocimiento a nuestros tres jinetes del apocalipsis: el desaparecido Carlos Barral, el inquieto Jorge Herralde, y esa especie de hormiguita inteligente y suspicaz llamada Beatriz de Moura, léase Tusquets.
José Belmonte Serrano
Publicado en el semanario ABABOL