Allí hay barrancos hondos
de pinos verdes donde el viento canta.
Su corazón repose
bajo una encina casta,
en tierra de tomillos, donde juegan
mariposas doradas…
Allí el maestro un día
soñaba un nuevo florecer de España.
Antonio Machado

España no ha sido precisamente un país de renovar en materia política, ni tampoco un promotor de la cultura y la impulsión de valores, al menos desde el punto de vista histórico. Lo que no quita que en otros tiempos la sociedad española gozara de un fuerte avance para reinventar el marco educativo, jurídico, social y político. Quizás una de las pocas franjas históricas de mayor esplendor, al menos para un país como España, fue gracias a un grupo de intelectuales que se imbuían de la filosofía de Friedrick Krausse (1781-1832), una apuesta en marcha al tomar un punto de inflexión y cultivando, como buenamente podían, los nuevos cimientos educativos, políticos y sociales. Las aportaciones de la filosofía kraussista nutren potencialmente un cambio de visión para muchos educadores, con especial relevancia en intelectuales que contribuyeron a la génesis de la Institución Libre de Enseñanza (ILE). Considerado como uno de los más importantes proyectos pedagógicos de 1876 hasta 1923, con una transcendencia que apartó, en primer lugar, la vida católica de la vida pública; y desempeñó, en segundo lugar, una gran labor para la renovación del país, todavía cuando la Iglesia controlaba el mundo de las letras. Habría que destacar que, desde finales del siglo XV, España se había anexado a Europa con un acérrimo y fervoroso sentimiento católico; una consecuencia que acarrearía, durante muchos años, posturas tradicionalistas y liberales en aras de la libertad de conciencia y de los valores democráticos.
Pero, volviendo al tema, fue Laureano Figuerola en 1876 quien inauguró la asociación de la Institución Libre de Enseñanza con el apoyo de numerosos catedráticos: Teodoro Sáiz, Gumersindo de Azcárate y Nicolás Salmerón. De entre todos ellos habría que destacar la figura de don Francisco Giner de los Ríos; un hombre lúcido y conspicuo imprescindible para entender el movimiento renovador de finales del siglo XIX y principios del XX; una persona cuya figura apenas es memorada en la Historia de España, y cuyo nombre tienen muy pocos centros educativos y seminarios universitarios. Los personajes antes mencionados, expulsados de la Universidad Central de Madrid, rehusando una enseñanza rígida y dogmática de carácter tradicionalista, se vieron obligados a desempeñar sus funciones educativas 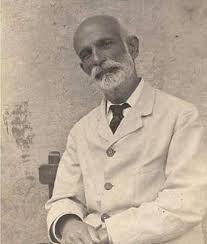 en una parcela alejada del Estado, creando, como era de esperar, un movimiento educativo laico empezando por la enseñanza universitaria hasta la educación primaria y secundaria. Ante la abnegación de muchos catedráticos que no acataban los principios del dogma católico, las universidades tenían potestad para expulsar a todos los disidentes contra el «Decreto Orobio» que aprobó Cánovas del Castillo en 1875. Poco a poco, todos los catedráticos que perdieron su cátedra iban dando mayor impulso a la ILE, contando, cada vez más, con el apoyo de celebridades como Bertrand Russell, Charles Darwin, Santiago Ramón y Cajal, León Tolstoi, Juan Ramón Jiménez, Emilia Pardo Bazán, Ramón Pérez de Ayala, María Montessori, Benito Pérez Galdós, Gabriela Mistral, Eugenio d’Ors, Antonio Machado Álvarez, Luis Simarro, Nicolás Achúcarro, Manuel Machado y su hermano don Antonio Machado. Gran parte de los ilustrados mencionados formararían parte de la Generación del 98.
en una parcela alejada del Estado, creando, como era de esperar, un movimiento educativo laico empezando por la enseñanza universitaria hasta la educación primaria y secundaria. Ante la abnegación de muchos catedráticos que no acataban los principios del dogma católico, las universidades tenían potestad para expulsar a todos los disidentes contra el «Decreto Orobio» que aprobó Cánovas del Castillo en 1875. Poco a poco, todos los catedráticos que perdieron su cátedra iban dando mayor impulso a la ILE, contando, cada vez más, con el apoyo de celebridades como Bertrand Russell, Charles Darwin, Santiago Ramón y Cajal, León Tolstoi, Juan Ramón Jiménez, Emilia Pardo Bazán, Ramón Pérez de Ayala, María Montessori, Benito Pérez Galdós, Gabriela Mistral, Eugenio d’Ors, Antonio Machado Álvarez, Luis Simarro, Nicolás Achúcarro, Manuel Machado y su hermano don Antonio Machado. Gran parte de los ilustrados mencionados formararían parte de la Generación del 98.

Concienciados todos ellos con la puesta en marcha de institutos y centros de investigación, fue posible un creciente interés por conocer el pasado, creando el Centro de Estudios Históricos, al frente de cuya dirección se encontraba Ramón Menéndez Pidal, quien también fuera el impulsor de la Escuela Filológica Española. A estas alturas del panorama son diversas las instituciones que sirven como acicate para la creación artística. Es cada vez mayor la influencia de teorías pedagógicas y no sólo la divulgación científica, sino también aportaciones de pensadores a otras corrientes de la investigación.
Ante la confrontación de una época luctuosa, tras la pérdida de Cuba, Filipinas y Puerto Rico, el previsible fracaso militar de la flota española contra las guerrillas insurgentes y las organizaciones independentistas tuvieron sin más remedio que firmar el Tratado de París declarando la emancipación de las últimas colonias que beneficiaban, por lo menos económicamente, a la Corona de España. Como es sabido, la consecuencia de dicha derrota se vería reflejada en los tuétanos de la sociedad; vestigio que Galdós describiría cuidadosamente en sus Episodios nacionales. Ese caldo de cultivo pesimista, que se notaría en todas las formas del arte, como la «Generación del 98», necesitaba el incentivo moral para afrontarlo. ¿De qué manera se podían consolidar las bases de la renovación entonces? Sin duda alguna, a través de la educación y la cultura. Así que lo que supuso un declive moral también fue una oportunidad para transformar la mentalidad de la época. De esa manera, el influjo que cultivó la ILE transformó profundamente al país en el ámbito social, educativo, legislativo y político; razón por la cual España no tenía nada que envidiar a ningún aledaño país de Europa. Un reflejo casi humanista fortaleció al Museo Pedagógico Nacional, que llevó a cabo, honorablemente, las famosas misiones pedagógicas, pues el compromiso de muchos intelectuales servía para combatir contra la pobreza, la marginación social y el analfabetismo. Incluso era frecuente que las obras de muchos museos se sacaran de las exposiciones para llevarlas a los arrabales con el fin de que las clases más desfavorecidas pudieran acceder al conocimiento del arte. Pudo ser posible la conformidad de una educación gratuita, laica y no exenta de adoctrinamientos; se constituyó el derecho de la mujer a la educación, como forma de reivindicar la segregación del sistema educativo, ponderando la igualdad de oportunidades que hasta entonces no era posible en el ámbito educativo.
las obras de muchos museos se sacaran de las exposiciones para llevarlas a los arrabales con el fin de que las clases más desfavorecidas pudieran acceder al conocimiento del arte. Pudo ser posible la conformidad de una educación gratuita, laica y no exenta de adoctrinamientos; se constituyó el derecho de la mujer a la educación, como forma de reivindicar la segregación del sistema educativo, ponderando la igualdad de oportunidades que hasta entonces no era posible en el ámbito educativo.
Los fructuosos años de 1876 a 1923, tras la llegada al poder de Primo de Rivera, fueron tiempos de  importantes cambios en términos de progreso. Una afán, pues, de contribuir a la alfabetización donde el pueblo ayudaba al pueblo contra la incultura, la pobreza y el analfabetismo. Una época de esplendor que elevó nuestras condiciones de vida a la cúspide de los valores morales que se han ido perdiendo con la brecha intergeneracional. Una importante renovación para un país cuya materia pendiente, a día de hoy, es el compromiso con la educación y el futuro. Años de plenitud que decayeron radicalmente en la década de los años veinte, tras la creación de la Falange y la opresión de los camisas azules que cerraron las puertas para una España lustrosa y bien cosechada por las aportaciones de todos aquellos intelectuales, que, de una u otra manera, se vieron condenados al exilio y a la persecución dictatorial de Primo de Rivera. Ya una vez consolidado el régimen hasta 1930, todo el liberalismo y la herencia de la Institución Libre de Enseñanza quedaron, amarga y lamentablemente, en vano. Y esa es la razón, entre otras muchas, de por qué España sufre una irreversible involución en el tiempo. Como siempre ha sido nuestra Historia.
importantes cambios en términos de progreso. Una afán, pues, de contribuir a la alfabetización donde el pueblo ayudaba al pueblo contra la incultura, la pobreza y el analfabetismo. Una época de esplendor que elevó nuestras condiciones de vida a la cúspide de los valores morales que se han ido perdiendo con la brecha intergeneracional. Una importante renovación para un país cuya materia pendiente, a día de hoy, es el compromiso con la educación y el futuro. Años de plenitud que decayeron radicalmente en la década de los años veinte, tras la creación de la Falange y la opresión de los camisas azules que cerraron las puertas para una España lustrosa y bien cosechada por las aportaciones de todos aquellos intelectuales, que, de una u otra manera, se vieron condenados al exilio y a la persecución dictatorial de Primo de Rivera. Ya una vez consolidado el régimen hasta 1930, todo el liberalismo y la herencia de la Institución Libre de Enseñanza quedaron, amarga y lamentablemente, en vano. Y esa es la razón, entre otras muchas, de por qué España sufre una irreversible involución en el tiempo. Como siempre ha sido nuestra Historia.
Luis Javier Fernández








