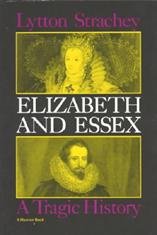 Lytton Strachey, miembro destacado del grupo de Bloomsbury, escribió , entre otros, un hermoso librito llamado “Elisabeth y Essex”, sobre el amor de Isabel I de Inglaterra, ya vieja y el joven Robert Devereux, conde de Essex. Publicado en 1928, se ha venido reeditando en Inglaterra y también en España pues la prosa de Strachey es una prosa delicada, irónica y llena de finura que permanece clásica y fresca, apetecible para cualquiera que ame la literatura.
Lytton Strachey, miembro destacado del grupo de Bloomsbury, escribió , entre otros, un hermoso librito llamado “Elisabeth y Essex”, sobre el amor de Isabel I de Inglaterra, ya vieja y el joven Robert Devereux, conde de Essex. Publicado en 1928, se ha venido reeditando en Inglaterra y también en España pues la prosa de Strachey es una prosa delicada, irónica y llena de finura que permanece clásica y fresca, apetecible para cualquiera que ame la literatura.
El tema es jugoso.
Se han escrito muchos libros sobre ello, pero mi favorito es el de Strachey, agudo observador que quiso dejar constancia un tanto irónica de quien fuera “el último de los nobles feudalistas de Inglaterra”, paradigma de la conjunción entre sensibilidad y fuerza bruta que marcó el ideal del caballero renacentista. Pero los tiempos habían cambiado, el siglo XVII no era el XV, no era el XVI, y su oponente era una mujer. Elizabeth, marcada por su azarosa ascensión al trono inglés, por la decapitación de su madre y de su primer amor, el almirante de Inglaterra, Thomas Wyatt, y por la situación, siempre conflictiva, de Irlanda. Aunque temblando, Elizabeth también consintió ejecutar a su prima, María de Escocia, reina ungida, que tenía derechos sucesorios al trono de Inglaterra.
La mano de Elizabeth es una mano firme y la reina tiene la sabiduría de rodearse de esa flor y nata de hombres ilustres que no provienen de la nobleza y que son los que edificarán el mito de su reinado: William Cecil y su hijo Robert, el filósofo Francis Bacon, Walsingham; éstos son los hombres verdaderamente importantes en la vida de Isabel, mientras que sir Walter Raleigh, Robert Dudley, conde de Leicester o incluso D’Alençon, hijo de Catalina de Médicis y sobrino de María de Medicis, son sus muñecos: su diversión. Puede que haya amado a Dudley, a quien llamaba “Mis ojos”, pero jamás se le ocurrió desposarse con él y entregarle su reino. Guardó su última carta en el joyero, pero no olvidó que la había traicionado casándose en secreto con su prima Lettice Knollys.
Robert Devereux, conde de Essex, era hijastro de Dudley, hijo del primer matrimonio de Lettice y tenía 20 años (Elizabeth 60), cuando se amaron y comenzaron a enfrentarse. El choque de dos planetas no habría sido menos rudo e intenso. Él no podía admitir la supremacía de la mujer y ella no podía tolerar que él pusiera en peligro su autoridad como reina. El poder ejercido por la mujer la transforma. Elizabeth es “Gloriana”, es “Astrea”. La reina dijo a su pueblo en Tilbury, ante la amenaza de la Armada Española: “Tengo el frágil cuerpo de una mujer, pero el arrojo de un hombre”. Y con ese mismo espíritu indomable se enfrentó a Essex cuando éste puso en peligro su trono y lo envió a la muerte aún amándolo con locura. La versión de Strachey es freudiana: la madre que ama al padre (Dudley) y se enamora del hijastro en una doble relación materno-sexual intensamente afectiva. Essex se comportaba como un niño caprichoso unas veces y otras como un hombre profundamente orgulloso, como un verdadero señor. Y a ella eso le divertía y le irritaba por igual y unas veces le consentía y otras le enviaba al exilio o le castigaba duramente.
La condición tranformadora del poder es visible en la iconografía de Elizabeth: en los famosos retratos de la Armada, en el retrato del Armiño, en la deificación de su imagen. Más allá de la femineidad, ella establece su condición omnipotente. Y el hombre es el vasallo, es el servidor de esta diosa. No puede equiparársele, no puede discutir con ella, no puede replicar. El objeto, por una vez, es un “él” y no una “ella”.
Essex es un hermoso ejemplar de hombre: alto, pelirrojo, apuesto, culto y también turbulento, viril. Capaz de guerrear valerosamente o de retirarse, melancólico, a leer a Virgilio. Para él, Elizabeth es una Gorgona: un ser a la vez fascinante y repulsivo, deseable y despreciable. Su orgullo le impide obedecerla. Y el orgullo de ella le impide ser desobedecida. Así, el torneo queda inaugurado. El amor se convierte en un campo de batalla. Y el combate es a muerte.
¿Qué elementos hacen que Essex ame a esa mujer vieja, calva, imperiosa? ¿Su talento, su habilidad para la danza, su ingenio, su energía, su poder? ¿Y qué le repele? Su propia inferioridad ante ella. Ser más joven, más bello, más valiente, dotado para todas las artes, incluida la de la guerra, y tener que obedecer y doblegarse. Ante la humillación que ella le inflinge un día, cuando se niega a concederle el mando de la expedición a Irlanda, Essex le grita con violencia y hace ademán de sacar la espada ¿Sería capaz de matar a su reina? Ella piensa que sí. Él escribe: “Debo a mi reina el mejor servicio, pero no puedo servirla como villano o como esclavo ¿No pueden los príncipes errar? ¿Es el suyo un poder terrenal o su autoridad infinita?”
Finalmente, consigue hacerse con el mando de la expedición, que resulta desastrosa. Él se queja, llora, implora, pero esencialmente, no hace nada de provecho. Ignora las órdenes de atacar a Tyrone (el general irlandés), y en su lugar, se reúne con él en el lecho de un río y pacta una tregua que a los ojos de Inglaterra tiene los tintes de una traición. Un cuarto de millón de libras había sido gastado en esa “contienda” en la que apenas hubo enfrentamientos y sí muchas bajas por agotamiento y hambruna.
Asustado, Essex embarca para Inglaterra e irrumpe por sorpresa en la cámara de la reina. La sorprende en traje de dormir, sin maquillar y sin peluca. La respuesta es el exilio. Él, roto, deprimido, enfermo, la asaetea con misivas desesperadas. Ella le quita el monopolio del vino y él entonces intenta destronarla. Prepara un levantamiento y se siente el Henry Tudor de “Ricardo II”, quien consigue vencer al más injusto de los reyes.
Aunque aparentemente haya perdonado sus arrebatos, Elizabeth ahora teme la entrada de Essex en la ciudad de Londres. Él es un ídolo popular, es un héroe hermoso. A ella su violencia y su ira la han excitado y la han atraído en el pasado, pues como toda mujer desea ser conquistada, si es preciso, a sangre y fuego. La rebeldía de él es un acicate para una mujer como ella, a cuyos pies se rinden todos servilmente.
Pero el juego se ha vuelto demasiado peligroso y ha llegado el momento de terminarlo. Y cuanto más se empeña él en desafiarla, más peligroso se vuelve para él. Sus contactos con Escocia son un intento de golpe muy claro. Jacobo, el hijo de María de Escocia, es el siguiente en el orden dinástico inglés (y será el rey, en efecto, a la muerte de Elizabeth). El juego de Essex es ya mortal. Londres no se alza cuando él lo cruza. Londres no sigue sus consignas de levantamiento. Hundido e incrédulo, Essex aún espera clemencia. Establecer su poderío de macho en el terreno de ella: el político. Fracasa. La Cámara de la Estrella, el consejo de Su Majestad, le condena a muerte. Essex espera en vano un indulto, que no llega.
En palabras de Strachey “Era un hombre extraño. Amaba y odiaba; era un adicto servidor y un hosco rebelde, todo a la par”.
Ella podría, afirma Strachey, haber acallado los detalles más sórdidos de la conspiración. Eran confidenciales. Habría podido conmutar la pena y exiliar a Essex, embargar sus bienes y al cabo de un tiempo prudente, volver a él. Volver a los días de la dicha y las risas, de los bailes y los juegos, pero “veía claramente que nunca podría confiar en él, que el futuro repetiría incansable el pasado, que cualesquiera fuesen los sentimientos de ella, los de él permanecerían escindidos, peligrosos, profundamente huraños… entonces ¿toda la historia de sus relaciones no había sido más que un prolongado e infame engaño?”
Porque lo debió creer así, Elizabeth actuó como actuó, enviando a Essex al cadalso. Vestido de negro, se quitó el sombrero, saludó a los presentes y habló larga y gravemente. Perdonó a su verdugo y soportó tres golpes antes que el hacha consiguiera desgajar la cabeza del cuerpo. Sus últimas palabras fueron “Dios salve a la reina”.






