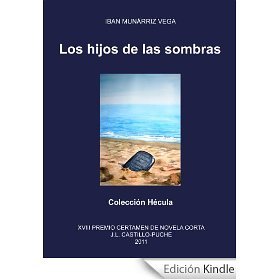 Gea como cuna de los deseos y de su esencia, como espacio donde la percepción tiene un límite y donde los hijos de la sombras se desenvuelven en una especie de mito de las cavernas de Platón en la génesis de los tiempos. Allí está Nadir, un Marco Polo que busca la ruta del infinito, porque el infinito es también deseo y quizá luz. Al otro lado del abismo está Aurora, como reflejo de un mundo donde los deseos se han malgastado, donde todo es tosco y gris, porque nadie ha podido traspasar victorioso la frontera de las tinieblas. ¿Qué tiene en común estos dos mundos inventados?, el deseo y el eco mudo de su mundo, porque quizá nos encontremos ante un tiempo de comunicaciones rotas o comunicadas a destiempo.
Gea como cuna de los deseos y de su esencia, como espacio donde la percepción tiene un límite y donde los hijos de la sombras se desenvuelven en una especie de mito de las cavernas de Platón en la génesis de los tiempos. Allí está Nadir, un Marco Polo que busca la ruta del infinito, porque el infinito es también deseo y quizá luz. Al otro lado del abismo está Aurora, como reflejo de un mundo donde los deseos se han malgastado, donde todo es tosco y gris, porque nadie ha podido traspasar victorioso la frontera de las tinieblas. ¿Qué tiene en común estos dos mundos inventados?, el deseo y el eco mudo de su mundo, porque quizá nos encontremos ante un tiempo de comunicaciones rotas o comunicadas a destiempo.
El deseo nos lleva a buscar la frontera de nuestro universo más allá de los límites de lo explorado y lo permitido. El reflejo del amor incondicional es también el deseo de la carne transformado en la fidelidad a una persona o a ese aura que creamos a su alrededor, cayendo en el abismo de la ausencia y del deseo implorado. Pero a veces, el deseo se reproduce en un sentimiento de frustración que nos hace capaces de superar todos nuestros miedos. Estos son sólo tres prototipos de deseos que marcan las vidas de los protagonistas de esta fábula de oscuridad y luz como la define el propio autor, pero que sin duda es mucho más. En la historia que se engendra en las líneas de Los hijos de las sombras, navegamos por las aguas de lo imaginario en lo real y viceversa. Esa ambivalencia del mundo y sus diferentes máscaras que nos hace reflexionar acerca de lo qué es verdaderamente importante, para concluir que lo importante sólo es la esencia de nosotros mismos, de nuestros miedos y sentimientos, sin necesidad de adornarlos con artilugios distorsionadores de la realidad.
El marco clásico y filosófico donde Iban Munárriz ha situado a Los hijos de las sombras no es baladí, porque sus estudios de Filosofía en la UNED y sus viajes a Grecia lo atestiguan. Esa pasión hacia la cuna del conocimiento, en esta ocasión, le ha hecho trasladar sus inquietudes literarias fuera de los límites del mundo que conocemos. Este viaje hacia los límites de un realismo mágico que nada tiene que ver con Macondo, dan como resultado una novela que está cuidada al detalle y perfectamente desarrollada por Munárriz, porque la dota de esas dosis de intriga e interés que se derraman en una cadencia de palabras cálidas, lo que nos hace rebautizar a Los hijos de las sombras como “el regreso a las palabras”. Ese es uno de los grandes aciertos de la novela, darle un verdadero protagonismo a cómo se cuenta la historia. El ritmo tranquilo de la narración, nos hace detenernos en las metáforas y comparaciones que el autor crea, tanto en el mundo clásico, como en el actual. En este sentido, Munárriz parece decirnos que la barrera que nos separa a nosotros de nuestros antepasados es muy fina, apenas un barranco…
Ese regreso al mundo clásico, tan presente en la novela, es también volver la mirada hacia lo esencial. Una cualidad, que la distorsionada y bulliciosa realidad de nuestro día a día, no nos deja ver. Esa forma de ver la realidad no está sólo presente en la fábula que el autor nos cuenta, sino también en la forma de hacerlo, porque otra de las características narrativas de Munárriz es su pulcritud a la hora de contar, y la limpieza con la que lo hace, facilitando de este modo el desarrollo de su proceso creativo, que en Los hijos de las sombras se convierte en un proyecto maduro y acabado, lo que nos hace pensar en el más que prometedor futuro de este escritor navarro, que sin duda estará plagado de más sorpresas agradables como este Los hijos de las sombras, flamante ganador del XVIII Certamen de Novela Corta “José Luis Castillo-Puche”. No obstante, la única pega que se le puede poner a esta novela, es el formato en el que ha sido editada, que ni siquiera llega al de libro de bolsillo.
Artículo de Ángel Silvelo Gabriel






